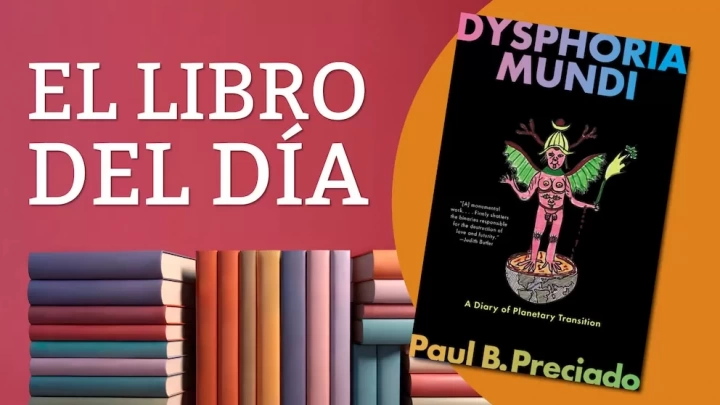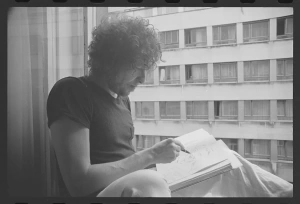Análisis de 'Dysphoria Mundi'
El filósofo español Paul B. Preciado propone en su nuevo libro, Dysphoria Mundi, una reconceptualización radical de la disforia. Tradicionalmente entendida como una patología individual donde la identidad de una persona no se alinea con el género asignado, Preciado la expande para describirla como una sensibilidad generalizada a la “falta de articulación” en el mundo contemporáneo. Según su argumento, limitarla al ámbito clínico restringe su potencial liberador, obligando a las personas transgénero a ser catalogadas como ‘incapaces’ para acceder a las herramientas que les permitan afirmar su identidad.
Preciado no busca descartar el término, sino resignificarlo. La disforia, en su visión, se convierte en una herramienta para reconocer la inadecuación de las categorías binarias que estructuran la sociedad, tales como hombre/mujer, negro/blanco o dentro/fuera. Este malestar, aunque doloroso, actúa como un llamado a “reensamblarnos” de formas nuevas y elegidas. El autor enmarca esta condición en un período histórico que se inicia con la epidemia del SIDA y culmina en la pandemia del coronavirus, un momento en el que la organización social y la autocomprensión individual se han visto fracturadas.
El libro, una mezcla de teoría académica, autobiografía, ensayo y poesía, utiliza la pandemia como un caso de estudio central de esta disforia colectiva. Preciado explora cómo la crisis sanitaria global alteró la relación con la tecnología, el espacio y la sociabilidad, provocando profundas transformaciones identitarias. Captura la temporalidad suspendida de la pandemia, donde el futuro parecía congelado y las fronteras entre el individuo y el colectivo, así como entre el cuerpo y su extensión digital, se volvieron difusas.
Una tesis ambiciosa con limitaciones
A pesar de la potencia de su análisis sobre la pandemia, el libro es criticado por su ambición de subsumir casi todos los acontecimientos significativos entre 2018 y 2023 bajo una única visión. Eventos tan dispares como el movimiento #MeToo, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, la invasión de Ucrania, el colapso climático y el auge de la inteligencia artificial son incorporados a su argumento. Esta tendencia hacia una gran síntesis, según los críticos, diluye la fuerza de su idea central en lugar de reforzarla.
Asimismo, la obra presenta debilidades metodológicas. Las conexiones entre los distintos eventos y el concepto de disforia son a menudo obscuras. Preciado recurre a largas listas y neologismos sin una explicación clara, dejando la interpretación en manos del lector. La mención de teóricos posestructuralistas se realiza sin contextualizar su relevancia para el argumento, lo que puede resultar hermético para un público no iniciado.
Otro problema inherente a un análisis tan anclado en la contemporaneidad es su rápida obsolescencia. Algunas de sus reflexiones sobre el panorama político o los temores sobre la vigilancia a través de pasaportes de vacunación ya parecen anticuadas. Además, el uso de metáforas como el estribillo “Wuhan está en todas partes” ha sido señalado como problemático, al borrar las diferencias cruciales en las experiencias de la pandemia a nivel global y apropiarse de un contexto cultural específico.
En conclusión, Dysphoria Mundi ofrece una idea innovadora y oportuna al reinterpretar la disforia como una fuerza productiva frente a la insuficiencia de las estructuras sociales. Sin embargo, su ejecución resulta a menudo frustrante y desigual. Dentro de una obra extensa y a veces desconcertante, se encuentra un análisis conmovedor sobre la pandemia y el potencial transformador de las crisis, accesible para un lector dispuesto a navegar sus complejidades.