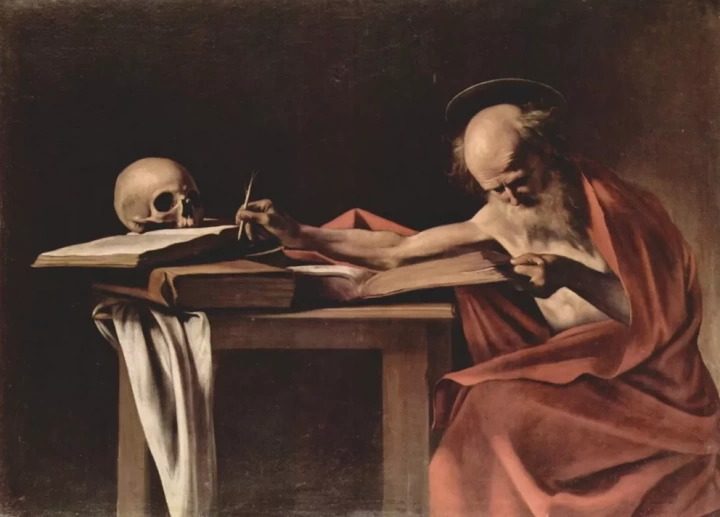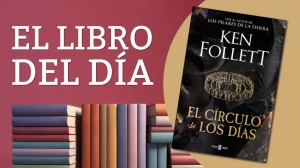El oficio secreto de la traducción
Si la lectura es una inmersión en un universo ajeno, la traducción es la construcción del vehículo para ese viaje. Una metáfora recurrente la describe como un túnel: una obra de ingeniería secreta, íntima y laboriosa, diseñada para que el lector transite entre lenguas y culturas sin percibir el andamiaje que lo sostiene. Este esfuerzo, a menudo invisible, combina la precisión técnica con una profunda sensibilidad artística, como lo demuestran recientes publicaciones que exploran los desafíos de este oficio.
El dilema del detalle inútil
En su libro “La madre de Beckett tenía un burro” (Emecé), el traductor Matías Battistón ofrece una bitácora de su trabajo con la trilogía de Samuel Beckett. Su texto, un verdadero diario de traducción, expone los dilemas que enfrenta el profesional. Un dato en apariencia menor, que la madre del escritor irlandés poseía varios burros, se convierte en una encrucijada. “Algo en mí me impide encajarle un burro innecesario al lector. Después de todo, soy un profesional”, escribe Battistón, revelando la tensión entre la fidelidad y la fluidez del texto final.
El desafío se intensifica al considerar que Beckett escribía tanto en inglés como en francés, creando dos versiones originales de sus obras que, en ocasiones, se contradecían. En la versión inglesa de “Murphy”, un personaje dice “Que Dios bendiga mi alma”, mientras que en la francesa expresa “Que Dios maldiga mi alma”. Battistón se pregunta: “¿Cómo traducir a un tercer idioma un libro con dos versiones distintas...? ¿Cómo elegir, por así decirlo, entre dos originales?”. Su experiencia subraya que traducir es, fundamentalmente, un acto de interpretación crítica.
Un túnel a través del tiempo
La traducción puede ser también un puente entre épocas. Así lo demuestra Tamara Tenenbaum en “Un millón de cuartos propios” (Paidós), un ensayo que surgió de sus notas al traducir “Un cuarto propio” de Virginia Woolf. Tenenbaum utiliza el texto de Woolf, escrito hace casi un siglo, como una herramienta para analizar las ansiedades contemporáneas.
“Necesitaba algo que viniera de otra época para hablar de la mía”, explica. La traducción se convierte en el pretexto para un diálogo con el presente, un tiempo que describe como “incendiado” y frente al cual se siente en desfase. El libro traza paralelismos y diferencias entre ambos momentos históricos, utilizando la perspectiva de Woolf para reflexionar sobre la actualidad y la sensación de insatisfacción en la cultura contemporánea.
El desafío de la ausencia: el caso Perec
Quizás el reto técnico más extremo para un traductor lo representa la obra del francés Georges Perec. Su novela “La disparition” (1969) fue escrita bajo una estricta restricción: la omisión total de la letra “e”, la vocal más frecuente en su idioma. Este ejercicio lúdico fue un desafío directo a la traducción.
Casi tres décadas después, un colectivo de traductores de la Universidad Autónoma de Barcelona asumió la tarea para el público hispanohablante. El resultado fue “El secuestro” (Anagrama, 1997), una versión que, para mantener el espíritu del original, eliminó la letra más usada en español: la “a”. La proeza, que les valió el Premio Stendhal, demostró que la labor del traductor puede alcanzar el nivel de co-creación artística. Mientras tanto, la contraparte de aquella obra, “Les Revenentes”, escrita por Perec utilizando únicamente la vocal “e”, aún espera su traducción al español.